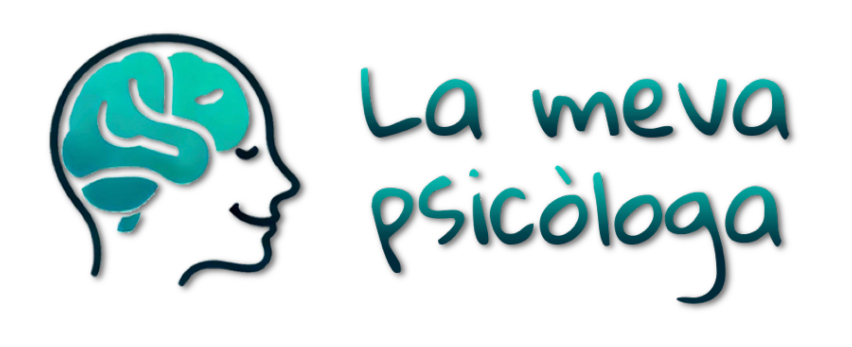Con el tiempo he aprendido que conocerse a una misma no es llegar a una conclusión, sino mantenerse en una observación constante. No hay una versión definitiva de quién soy. Hay un proceso, un camino en el que voy descubriendo —una y otra vez— cómo pienso, cómo siento, cómo reacciono y qué necesito.
No soy una psicóloga que lo tiene todo resuelto. Soy alguien que, como quienes acompaño, intenta entenderse un poco mejor cada día. Y en ese camino, he aprendido a mirar mis luces y mis sombras con más curiosidad y compasión que juicio.
Entre mis fortalezas, creo que una de las más valiosas es la autoconciencia: esa capacidad de detenerme, observar lo que me pasa y ponerle palabras. Me ayuda a no huir tanto de lo que siento y a poder conectar con mi mundo interno con más honestidad.
También me reconozco en la paciencia, la introspección, la capacidad de razonar sin desconectarme de la emoción, la autocompasión y la curiosidad genuina. Sé sostenerme cuando me equivoco y permitirme los procesos sin tanta dureza, aunque sea incómodo.
Con el tiempo voy aprendiendo a mostrar mi vulnerabilidad con menos miedo y aceptándola como algo que me hace humana.
Pero como cualquiera, tengo mis propios mecanismos de defensa. A veces racionalizo demasiado, intelectualizo lo que siento o intento controlar lo que me desborda para sentirme a salvo.
También tengo mi parte dependiente, como tantas personas que nos dedicamos a “ayudar a los demás”. Lo disfrazamos de vocación, pero en el fondo hay algo de necesidad de cuidar para sentirnos valiosos o importantes. Lo mío, diría, es una sublimación bastante elegante de esa dependencia: entregarme en mi trabajo, empatizar y sostener… hasta que me doy cuenta de que también yo necesito cuidarme y aprender a poner más límites. Y entonces aparece el perfeccionismo, susurrando que me deje de historias y haga las cosas bien.
No veo estas partes como errores o defectos, sino como estrategias que, en algún momento de mi historia, tuvieron sentido. Formas antiguas de protegerme, de mantener el equilibrio. Hoy intento escucharlas sin dejar que decidan por mí y puedo decir, con una mezcla de orgullo y de cansancio por el esfuerzo, que es la batalla más ardua e importante de mi vida.
Supongo que la madurez emocional va de eso: de aprender a convivir con todo lo que somos, sin exigirnos ser impecables y que todo «esté bien». Yo sigo en ese proceso. Y quizá por eso entiendo tan bien lo que significa estar buscando un equilibrio entre lo que queremos, lo que sentimos y lo que aprendimos a hacer para sobrevivir.
No busco ser una psicóloga «ejemplar». Busco ser una persona en crecimiento constante y consciente.
Y desde ahí, acompaño: desde mi propio proceso humano.